
Roquetas de Mar
"Sustituir a la Guardia Civil no arregla la seguridad’: JUCIL planta cara a la llegada de la Comisaría de Policía
Víctor Navarro, La Voz


Roquetas de Mar
Insólito: un hombre se pasea desnudo bajo la lluvia en el centro de Roquetas de Mar
Tito Sánchez Núñez

El Tiempo
Miles de almerienses reciben el mensaje de Es-Alert ante el riesgo extremo por viento
Guillermo Mirón

El Tiempo
Rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora: 'Kristin' deja récords en Almería
Carlos Miralles



El Tiempo
Almería volverá a estar en alerta naranja este jueves por rachas de hasta 100 km/h
Mª Ángeles Arellano
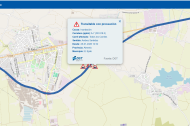

Provincia
El alcalde de Garrucha presenta su dimisión y confirma que se quedará como concejal
Guillermo Mirón




Viento, inundaciones, árboles derribados y contenedores volando: las imágenes de la llegada de 'Kristin' a Almería
Francisco G. Luque, Lola González, Mª Ángeles Arellano, Carlos Miralles, Raúl Vélez


Más leídas

Confirmado: en 36 municipios almerienses no habrá clase por la alerta roja
Francisco G. Luque

El viento derrumba dos balcones de un edificio en mal estado en Almería
Guillermo Mirón, Francisco G. Luque

Berja se une para 'tirar del hilo' en la lucha lucha contra el cáncer
Raúl Vélez, Fran García



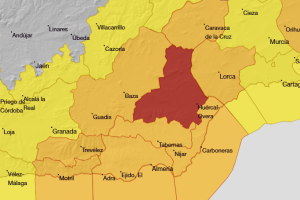

Muere Sebastián el Lanero, panadero de Los Gallardos
Antonio Torres











